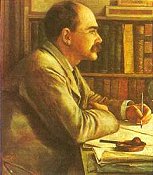Si alguna vez dulcemente acompañado te diriges a un restaurante al que llaman “O Peixe”, en la Baixa lisboeta, un pequeño recinto de cuya entrada cuelga un tablón de madera con el dibujo desconchado de un pez espada, si vas allí, no pidas a los postres peras al vino.
Al menos no lo hagas si, como yo, has adquirido sutiles manías de orden y pulcritud, de simetría o limpieza. No es que los suelos del restaurante estén sucios, o las manos de los camareros trasieguen por lugares poco fiables; no digo que la comida sea de calidad dudosa. Tampoco te prevengo de una decoración asimétrica, de marcos inclinados, cuchillos de punta en los anaqueles, desorden en las mesas. El local es limpio y confortable, reúne condiciones óptimas, a pesar de su pequeño tamaño y anónimo emplazamiento en una calle sin nombre que huele a sal y a marisco fresco. Pasaría todos los controles de higiene a los que un carácter como el mío quisiera someterlo.
Aunque sigo en psicoterapia (una forma poco sutil de adiestramiento) aun presento síntomas que los expertos califican de obsesivo compulsivos y que yo prefiero integrar como robustos hábitos de mi estilo de vida. No entraré en detalles, es, al fin y al cabo, mi intimidad psicopatológica. Baste señalar, por ejemplo, mi necesidad de vestirme siempre de la misma manera, comenzando por la camisa, luego el calzoncillo, seguir por los calcetines, los pantalones al final; ...después engominarme el pelo, lavarme las manos con crema de jabón blanco, perfumarme un poco. Previamente, en la ducha, he de enjabonarme el pelo con un champú que siempre es el mismo, para seguir por las axilas, los brazos, el pecho, la espalda, las piernas y los pies; el aclarado ha de comenzar por el pelo, a la vez que abro el tapón de la bañera, hasta ese momento cerrado. Dejo resbalar el jabón desde mi piel mientras escapa el agua por el desagüe. Debe ser en ese orden, invariablemente.

Al entrar en “O Peixe”, precedido por la mujer que en ese momento era un prometedor germen de pareja estable, saludé con un leve gesto de cabeza a los camareros, todos entrados en años, canosos o calvos, impecables y lentos, inclinados hacia el suelo, como buscando una propina perdida entre las mesas.
Tras una comida a base de pescado a la plancha, acompañada de ensalada de tomate y aceitunas, un camarero, asombrosamente apático, nos acerco la carta de los postres. Cogí la mano de la mujer que frente a mí se pasaba delicadamente una servilleta por los labios. Me miré en su mirada limpia y me dejé llevar por su pulcra blusa de algodón azul turquesa, por el pelo bien peinado y brillante, y juré sacramentar mi pasión. Con la boca un poco seca, controlando mi deseo, le pregunté por el postre. Decidimos, como enamorados, pedir un único plato y compartirlo, a ser posible con un único cubierto, que llevaría la comida de su boca a la mía, de la mía a sus dientes.
Peras al vino.
Emoción súbita ante la sorpresa: un alma monocigota que comparte con la mía su postre favorito, peras maceradas en vino dulce.
La prolongación de aquel momento tuvo la calidad de la tortura más exquisita, la demora del instante que precede al éxtasis. La lentitud del camarero, aun invisible, generó una tensión sensual, sexual me atrevería a decir, entre ambos. Quizás yo estaba más tenso que ella, si he de fiarme del temblor comparado de las manos, de cómo mi voz se quebraba en una charla insustancial mientras la suya se mantenía firme y segura.
Al fin, y para mi desgracia, tras una columna amarillenta, apareció el inmaculado camarero, mirando fijamente el plato, avanzando sin mover los pies, en una suerte de levitación a ras de tierra, penosa marcha de caracol que se seca al calor de la tarde. En su mano derecha, en un plato de loza con un ribete dorado, traía el anciano tres hermosas peras al vino sobre un lecho de jugo color teja.
Excede a mis capacidades la descripción de esas tres peras, de su carne tierna y húmeda, de las fragancias a oporto que desprendía cada bocado entre los dientes, de las fibras vegetales que aportaban una consistencia vital a cada trozo que cortaba con mi cuchillito de plata. La anatomía de las peras insinuaba las formas estilizadas de una cadera femenina, una arcaica y fértil Venus de sabrosas hechuras.
Sólo unos instantes después de los primeros goces, del ir y venir de la punta del tenedor desde su lengua a mis labios, buscando más allá de la fruta y del vino el sabor de la saliva y sus perfumes, sólo más tarde descubrí que, sin remedio, estaba perdido.

De antemano sé que nuestra naturaleza insular nos incapacita para la comunicación, y que los torpes tanteos que la palabra permite son en el fondo una ilusión o simulacro de vínculo verbal. Por tanto renuncio a ser comprendido (ni aun por mí mismo).
Por completo perdido: sobre el plato la última pera, una para dos, rebosante de dulce zumo color Burdeos, esperando ser dividida. Podría ir partiendo pedacitos con los que continuar el juego erótico culinario que nos deleitaba y prometía otros más mullidos placeres.
No me fue posible. Titubee con el cuchillito, sin atreverme a emprender, como un viaje peligroso o una intervención quirúrgica, la incisión en su piel morena.
Soy un hombre justo y calculador, simétrico y meticuloso, equitativo hasta el absurdo. Mi incisión debería tener como resultado indiscutible dos mitades exactamente iguales, que luego trincharía en sabrosos cachitos, una mitad para ella, la otra para mí. Cualquier asimetría en ambas mitades podría tener infames consecuencias; ser acusado en silencio de deshonesto, de quedarme con el trozo más grande; o de ser mezquinamente humilde en caso contrario. Tendría ella que elegir la mitad que cada uno comería, ¿o debía hacerlo yo? Además de estas rígidas dudas morales, estarían las puramente estéticas: ambas mitades debían ser perfectas, sin otra alternativa.
Sofocado, con las manos sudorosas, el tenedor se resbaló entre mis dedos, salpicando el mantel de gotas encarnadas. La maquinaria mágica del pensamiento se puso en marcha con la gasolina inflamable de la angustia. Fuera de control, fui incapaz de detener un flujo desbocado de absurdas ocurrencias.
Una pera partida en mitades diferentes significaría:
a) ella no me ama, o
b) soy yo quien no la ama, o
c) nos ocurrirá inevitablemente alguna desdicha en la carretera, o
d) ella es una fulana que acompañaría a cualquiera en este viaje a Lisboa…
Dejé a un lado el plato. Me limpié el sudor en la servilleta, que se arrugó como papel viejo, disimulé sin éxito un rictus de ansiedad, me levanté, me fui.
Aun recuerdo el sabor de la pera empapada en vino, el aroma imposible de sus dientes, la silueta descamada de un pez, la lentitud estática de los camareros. Impresiones que han quedado suspendidas en un cristal de mi memoria, acosadas por las mareas de la duda y el fracaso.